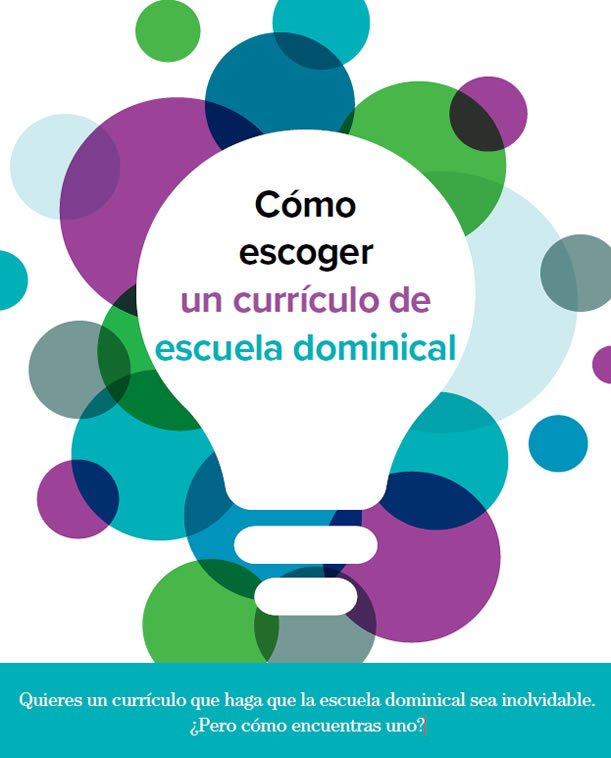Volumen 7, Unidad 2, Lección 10
Desde que tengo uso de razón, me sentí como un hombre atrapado en un cuerpo femenino. Se me alegraba el día cuando la gente me confundía con un niño. A los nueve años, escuché que existía algo que solíamos llamar una “operación de cambio de sexo”. Hice un voto de que algún día cambiaría mi nombre a David, me cambiaría de sexo y viviría feliz para siempre.
Comenzando la secundaria, me volví suicida y depresiva. Estaba intensamente celosa de los chicos a mi alrededor que se estaban convirtiendo en todo lo que yo anhelaba ser. Entonces, descubrí que me atraían las mujeres. Yo no quería eso. Yo no elegí eso. Pero me sentí impotente para cambiarlo. Quería suicidarme, porque era demasiado doloroso vivir en este cuerpo. Mientras trataba de darle sentido a mi vida, razoné que, como un hombre atrapado en un cuerpo femenino, era normal que me sintiera atraída por las mujeres; eso me convertía en un hombre heterosexual. Si tan solo podía resistir hasta esa operación de cambio de sexo, mi mundo finalmente tendría sentido.
Pero luego comencé a pensar en los resultados de cambiarme de sexo. ¿Cómo le diría a mi familia? ¿Me rechazarían? No estaba segura de cómo responderían, así que pensé que solo tenía dos opciones. Podría huir, cambiarme de sexo y vivir feliz para siempre. O podría renunciar a mi sueño de ser un hombre. Estaría condenada a la desesperación suicida, pero al menos me aseguraría de mantener a mi familia. Recuerdo el día que elegí la opción B. Mi familia era todo lo que tenía y necesitaba su amor.
A partir de ese momento, hice lo que tenía que hacer para sobrevivir y mantener mi profundo y oscuro secreto. Traté de “curarme” experimentando sexualmente con chicos, con la esperanza de que despertara algo dentro de mí. Pero solo intensificó mis celos. Quería ser el hombre con la mujer, no la mujer con el hombre.
Ya avanzada en la secundaria, escuché el evangelio por primera vez y comencé a seguir a Jesús. Como cristiana, pensé que todos mis deseos desaparecerían repentinamente, pero me desperté a la mañana siguiente todavía atraída por las mujeres y deseando ser un hombre. Viví una doble vida hasta mi último año en la universidad, cuando le confesé todo a mi pastor universitario. Esperaba que me rechazara pero, en cambio, me agradeció por confiar en él y me consiguió la ayuda que necesitaba. Me mostró gracia, y eso marcó toda la diferencia.
Durante los siguientes once años, mi vida se transformó. Descubrí que yo no había nacido gay o transgénero, sino que experiencias dolorosas habían afectado mi visión de la sexualidad. La mentira de que “es mejor ser hombre que mujer” se había incrustado profundamente en mi alma. La respuesta a mi disforia de género no fue cambiar mi cuerpo para que coincidiera con lo que mi mente pecaminosa me decía, sino renovar mi mente para alinearme con el cuerpo que Dios me dio.
A medida que llegué a estar de acuerdo con la verdad de la Palabra de Dios y recibí oración de sanidad interna por experiencias dolorosas en mi pasado, mis deseos comenzaron a cambiar. Eventualmente, abracé mi cuerpo dado por Dios. Hoy, estoy completamente contenta como mujer y completamente atraída por los hombres. No es que no pueda ser tentada con deseos de mi pasado. Sino que Dios ha saciado tan profundamente la sed de mi alma que ya no anhelo lo que antes anhelaba. Eso ya no es lo que yo soy. Soy un ejemplo vivo de lo que Pablo escribió en 1 Corintios 6: «Los que se entregan al pecado sexual… o practican la homosexualidad... ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así; pero fueron limpiados; fueron hechos santos; fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios» (versos 9-11).